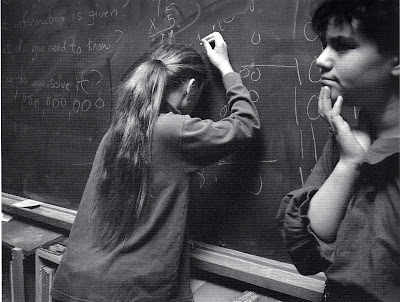Nicanora se había venido a
Madrid para vivir con nosotros y cuidar a los niños. Para nosotros era la Tata,
aunque mi madre siempre la llamaba Nica. Era una mujer muy bajita y delgada,
que siempre se peinaba con moño y se vestía de negro. Antes de la guerra estuvo
sirviendo en casas aristocráticas. En una de estas casas, donde se decía una
misa privada a diario, había ejercido de capellana, y nos lo contaba con
orgullo.
Era una mujer muy religiosa,
pero también muy culta aunque no hubiera estudiado. Me contaba historias de la
Biblia que me fascinaban, como el paso del Mar Rojo o la historia de Judith o
cómo destruyó el templo Sansón, cosas que yo ya sabía cuando me las enseñaron
en el colegio. También me enseñó a recitar poesías, como el poema del Infante Vengador
o Ya viene el Cortejo, y me contó todo lo del Cid Campeador y la conquista de
América. Con la Tata aprendí a leer cuando tenía cuatro años.
Esa humilde
mujer, que se leía el ABC de cabo a rabo todos los días, fue lo más parecido a
una abuela que he tenido; más que una abuela, en realidad, porque los abuelos
tienen sus propios intereses y ella no tenía otro interés que sus niños. Nunca
se separó de nosotros y vivió lúcida hasta los cien años. Tenía una Biblia de
tapas grises que aún conservo.
Me hice
amigo de un chico de mi edad que vivía en el tercero. Su padre era arquitecto o
ingeniero, un hombre amable pero muy severo con sus hijos. Una vez, su hermana
pequeña debió cometer alguna travesura imperdonable, y su padre, delante de
nosotros, la colocó sobre sus rodillas, le subió la falda y la zurró a
conciencia. Los azotes, y los aullidos de la niña, debieron ser tremendos,
porque el suceso quedó grabado en mi memoria. Jugábamos, creo yo, a lo que
juegan todos los niños, pero sobre todo disfrutábamos con los seriales
radiofónicos. Todas las tardes, al regreso del colegio, bajaba a casa de Luis y
escuchábamos la radio: Diego Valor, Dos Hombres buenos o Lo que nunca muere.
A los
nueve años me metieron interno en un colegio, no sé muy bien por qué, ya que no
era un niño díscolo. Pero en aquellos años todavía persistían los conceptos
educativos estrictos y se pensaba que los internados endurecían a los jóvenes.
Lo acepté (es un decir), aunque no entendía la necesidad de endurecerme.
Del
internado solo podía salir los domingos. Me recogían por la mañana, pasaba el
día con mis padres y por la noche regresaba al colegio. Lo habitual era que por
la tarde, los tres mayores fuéramos al
cine con la Tata. Aunque había variaciones solíamos ir al Cine Oráa (que estaba
en la calle General Oráa; como puede verse, un barrio de generales). Era un
cine de sesión continua y tenía un programa doble, o triple, según la duración
de las películas. Porque no era un cine de reestreno (como se llamaban antes
los cines que exhibían películas que ya habían pasado por los cines de la Gran
Vía), sino un cajón de sastre donde podían proyectar lo mismo películas mudas,
en blanco y negro o en technicolor sin ningún criterio cronológico. Así pude
ver muchas películas cortas de Charlot y de Oliver y Hardy, pero también joyas
antiguas como "Pasión de los fuertes" (My darling Clementine) de John
Ford, o "Los tambores de Fu Man Chu".
Por
culpa de una de estas películas me rompí un hueso. El film en cuestión era
"El Capitán O'Flynn", una película de capa y espada interpretada por
Douglas Fairbanks Jr. Había una secuencia en la que el protagonista se evadía
de sus perseguidores saltando de casa en casa con una especie de pértiga.
Cuando volvimos a casa les pedí a mis dos hermanas que contemplaran como
repetía la hazaña. A tal efecto situé dos sillas del comedor separadas. La idea
era utilizar como pértiga el cepillo de barrer y saltar de una silla a otra. No
contaba con que el parquet fuera tan resbaladizo, de manera que al tomar
impulso, la silla de apoyo se fue hacia atrás y vergonzosamente di con mis
huesos en el suelo. Me rompí la clavícula.